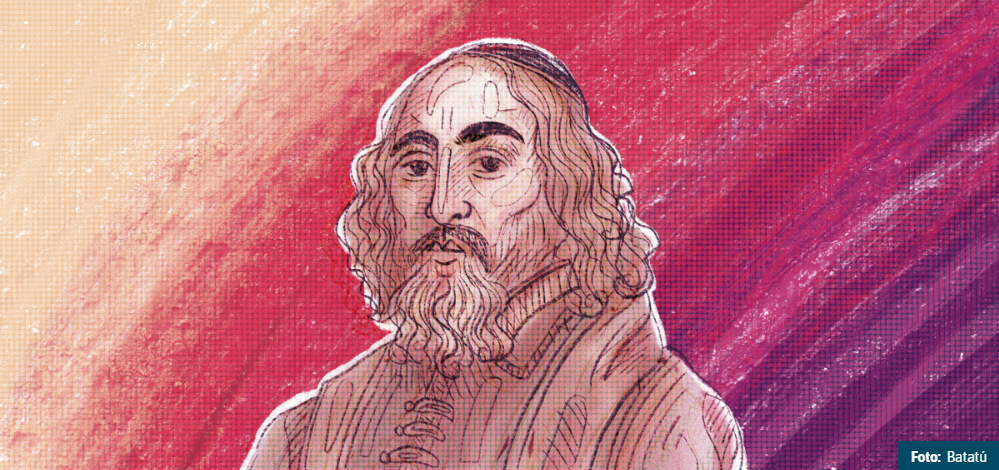Una estudiante del Normal 3 pidió quince minutos de la clase a su profesora de Historia de los Medios para hacer una asamblea en el aula. El curso tenía voz: una chica de dieciséis años – a días para sus diecisiete – parada al frente de la clase con un motivo claro: el derecho a disponer como estudiantes de las herramientas pertinentes al campo de la comunicación.
La problemática se refería a que en el curso de Ciencias Naturales ocupaban con frecuencia la pinacoteca y dificultaban una manera de aprendizaje propia del área de comunicación: análisis de videos, discursos, publicidades, entre otras cosas. Se quitaba la posibilidad de ver películas y documentales en ese espacio.
El curso contaba con una persona responsable de moderar y otra que tomaba notas. Se preguntaban, se respondían y finalizaron con una votación. Acto seguido, redactaron una carta al Centro de Estudiantes y a la directora del establecimiento, bajo la supervisión y el asesoramiento de la profesora de turno.
La asamblea se focalizó en el pedido de un espacio físico y, de no ser posible, que se pudiera contar con una franja horaria con las mismas condiciones de igualdad que la modalidad de Naturales. Asimismo, reclamaron la disponibilidad de herramientas con las que cuenta la escuela para la producción de cortos audiovisuales, como una cámara profesional, un proyector y unos micrófonos.
Esta situación fue presenciada en el mes de agosto, cuando con mi compañero de prácticas de residencia estábamos realizando las observaciones de ese curso «tan rebelde», «tan problemático», siempre recibiendo etiquetas de su comportamiento como las de: «falta de respeto», «vagancia» y «mal compañerismo», entre otras. Más de una sorpresa nos hemos llevado de 4to I; como así también, más de una sorpresa nos hemos llevado de sus docentes.
Una de las profesoras, por ejemplo, necesitaba esa especie de aprobación de dos practicantes para sentirse con menos culpa por sus comentarios fuera de lugar: «acá, todo el curso, se la lleva a marzo, ninguno sabe nada, todo el día con el teléfono», dijo en una ocasión. Menos mal que no le contamos lo que con Juan íbamos a implementar semanas más tarde: un Instagram del curso para dar cine.
El uso de tecnología en el curso resultó una óptima experiencia de trabajo con atención focalizada en las pantallas y escucha atenta hacia quienes llevábamos adelante la clase. El resultado obtenido superó ampliamente nuestras expectativas en el aula; esto sucedió porque no endemoniamos el uso del celular sino todo lo contrario, necesitábamos de los dispositivos. Transformamos esa falta de respeto que una profesora señalaba, con una estrategia didáctica para que cada estudiante pueda aprehender los contenidos.
La profesora siguió su monólogo hacia sus dos residentes y remarcó: «la juventud está perdida», una frase que guardé en mi memoria. Con Juan la dimos vuelta, y hasta en una clase sobre la Defensoría del Público, le mostramos a cada estudiante que podían reclamar si se sentían víctimas de discriminación en los medios de comunicación. ¿Sabrían entonces que tienen la capacidad de ser agentes transformadores de cada una de sus realidades, aquéllas que interpelan cotidianamente en diferentes grados? Pues, por supuesto que sí. La tenían clara.
Una clase retomamos esa frase de la profesora y les dijimos: “no crean eso de que la juventud está perdida, es mentira». Tal vez, ese curso había ignorado esa polémica frase, pero con Juan no pudimos. Sabíamos que la habían ignorado el día que decidieron hacer esa asamblea en el aula. Sabíamos que delante nuestro estaba una juventud llena de ilusión, de deseo, de ganas. ¡Pucha! No teníamos los lentes empañados… pero estábamos viendo la esencia política de cada persona allí. Vivimos debates en el aula, que si Del Caño, que si Fernández- Fernández, que Macri había dicho tal cosa, que el dólar se disparó luego de las PASO. Cada estudiante sabía todo el popurrí local e internacional. Y yo anonadada, porque además de recibir su cariño, también recibí todos los cimientos, columnas y ladrillos de sus construcciones. Cada martes y jueves en una hora que se pasaba volando, o tal vez no, pero así se nos pasó el tiempo compartido, como un tren bala.
La autora Rossana Reguillo (2000) dice que cada joven es protagonista actuante dentro del mundo social y no fuera de éste. Nada de lo que pasa allí afuera les es ajeno, se mantienen en conexión a través de complejas redes de interacción y consumo, dentro y fuera de los circuitos del mercado. En este sentido, es acertado adherir a la idea de que la juventud articula sus micro universos simbólicos con los procesos globales, priorizan los pequeños espacios de la vida cotidiana como trincheras para impulsar la transformación global. Aquí podemos ubicar el espacio áulico como el escenario físico y geopolítico desde el cual surge el deseo de transformar situaciones injustas. El aula como espacio de co-creación, de cooperación, de transformación con una alteridad. La puesta en escena de emociones, configuraciones del mundo a partir de un lenguaje propio. El lugar de la comprensión y de la interpretación, de la escucha activa y el respeto. Pero por sobre todas las reflexiones posibles de un tiempo a esta parte del ciclo lectivo 2019, los condimentos únicos e insustituibles de toda juventud emergente en pleno siglo XXI: el encuentro colectivo, la participación y el trabajo en equipo.
Por Lucía Negrini, estudiante de Producción y Evaluación de Material Multimedia Educativo del Profesorado de Comunicación Educativa, ciclo 2019.
Bibliografía
Reguillo Cruz, R. (2000) Emergencia de Culturas Juveniles. Estrategias del desencanto. Capítulo 5 Naciones Juveniles. Ciudadanía: El nombre de la inclusión. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma